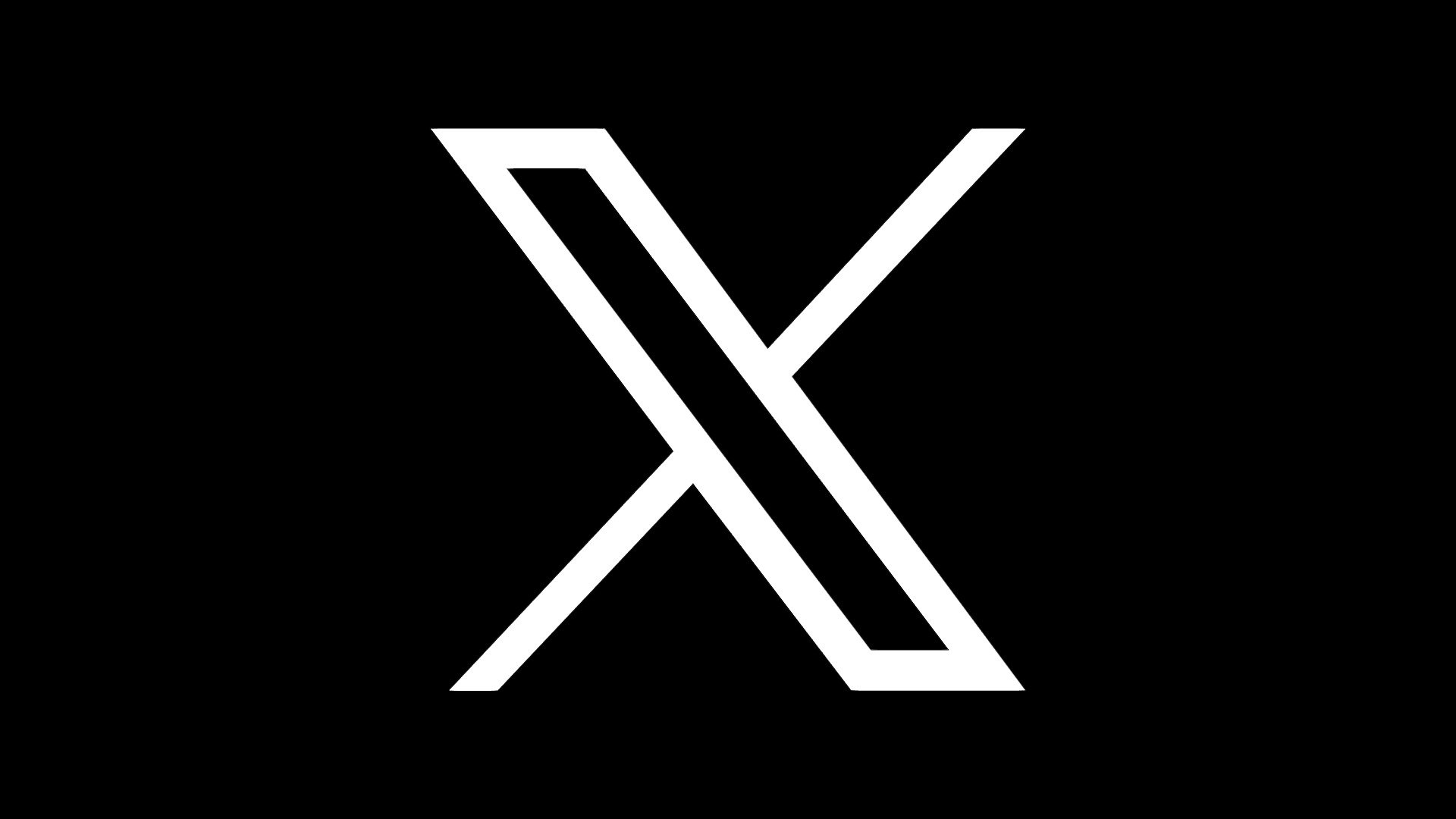La mano que sostenía el cuchillo había sido una de las primeras imágenes que aparecieron en su cabeza. Ya había intentado con diferentes agentes hasta descartar la técnica del fresco, la cual —a pesar de considerarla como un método fidedigno— le demandaba una velocidad impropia.
Aquel encargo lo había apresado desde las primeras horas de la mañana hasta el poniente, y algunas veces —pudiendo pasar cuatro días bajo los ojos del vulgo— permanecía dos horas diarias en la reexaminación de su más refinado labor, sin realizar un sólo retoque. Incluso en ocasiones cuando el Sol descansaba en lo alto, el notable ingresaba al convento y se trepaba en el andamio para ofrecer dos sutilezas, marchando luego en busca de un rostro que fuera el más apropiado. Esta actitud impacientaba al Prior y al mismísimo Duque, a quienes ya les había explicado que los hombres de su genio “producen más cuando trabajan menos”. Sin ir más lejos, el modelo vivo para la figura del Infiel y del redentor brillaban por su ausencia, haciendo temer a nuestro amigo en considerar al fastidioso clérigo como una alternativa posible. Debido a esto, El Insuperablese pasaba las tardes caminando por la Ciudad en lugares en los que suponía podía encontrar a las personas que buscaba y capturarlas en un cuadernillo que llevaba adosado junto a su cintura.
Tras algunos meses de rastrillaje, el maestro logró dar con un joven de diecinueve años que podría hacer las veces de Redentor y que sin dudas era el modelo indicado por su pureza y su imagen de bien.
Con él trabajaría durante un estimado de seis meses, para concentrar los años subsiguientes —seis, para ser precisos— en la selección y perpetuidad del resto de los personajes. El último de ellos era nada menos que un hombre que resumiera la personalidad del Infiel entre los habitantes de Milán.
Llegado el día, un prisionero fue trasladado desde el calabozo en donde yacía encerrado por robo y asesinato, cumpliendo la condena de la pena de muerte. Se decía entonces que sus ojos eran oscuros y que su alma ya no tenía salvación.
Con estos argumentos —y facultado por un pedido especial— el cautivo fue confinado a las manos del afamado Leonardo Da Vinci, quien sería el encargado de inmortalizarlo en la piel de Judas de su obra inigualable: “La Última Cena”.
Cuando Leonardo dio por finalizado el retrato, los allí presentes informaron que el maestro se volvió hacia donde estaban los guardias del prisionero y que con un dejo de grandeza confesó:
—He culminado. Pueden llevárselo.
Entonces el cautivo —que había permanecido sentado silenciosamente durante los meses que el artista trabajaba en la obra— se liberó de sus captores y suplicó entre llantos:
—¡Maestro! ¡Por favor! ¡Obsérveme! ¿No me reconoce?
—Lo siento. No te he visto jamás —negó Da Vinci, desconociendo entonces de aquel condenado a la pena de muerte que también había representado a Jesús, hacía apenas seis años, en el óleo de “La Última Cena”.
@ErnestoFucile
Publicado en el libro "Crónicas de la Lluvia"