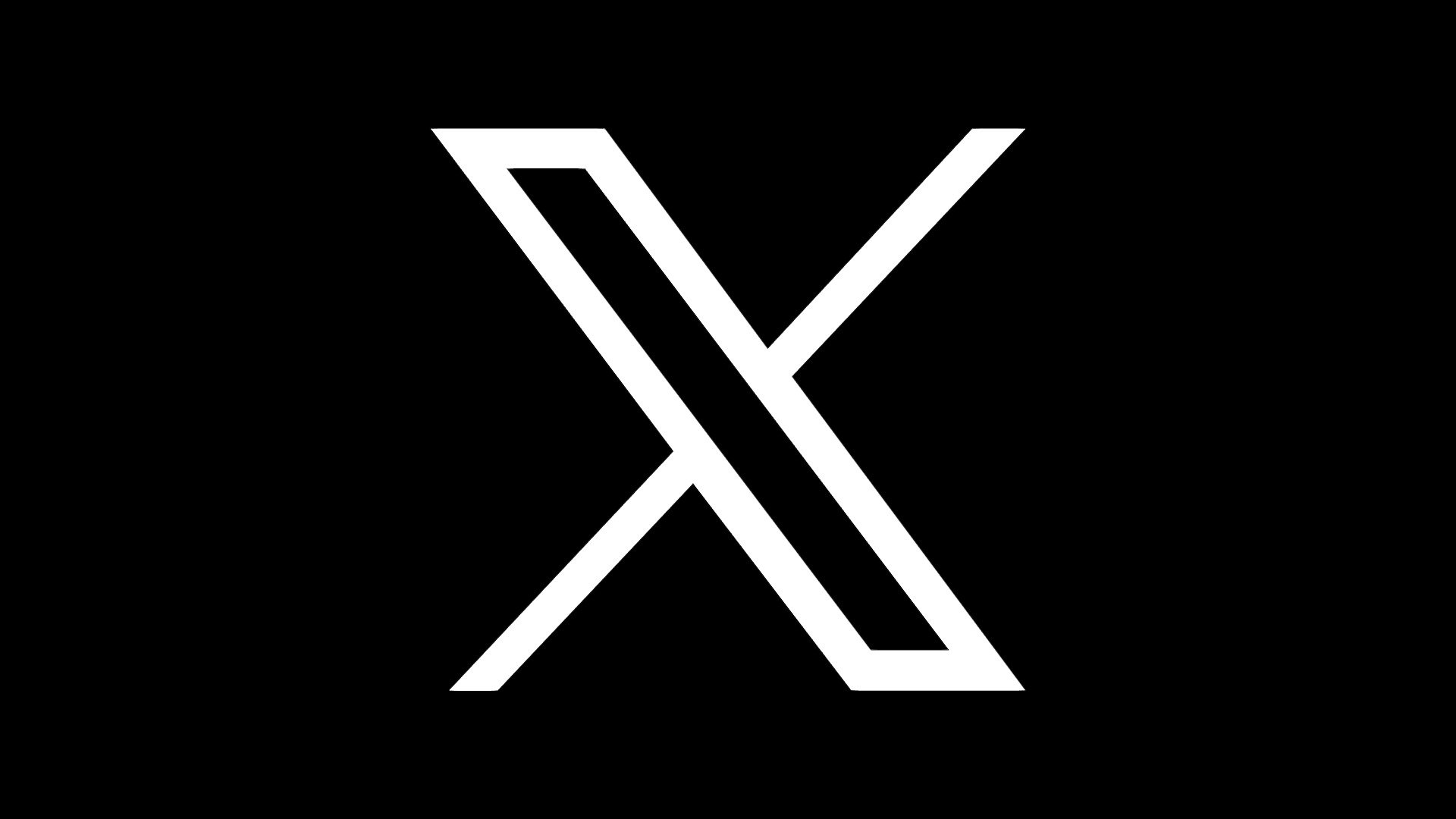—Esto es obra de la providencia.
—¿La providencia? —retrucó el pesimista, que tampoco creía en dioses, partidos, ni credos, pero se había embarcado en un viaje semejante, debido al desperfecto de su televisor de diecisiete pulgadas, comprado en el mercado del usado.
—Ya vas a ver cuando lleguemos.
—Sí, pero primero lleguemos.
—Sí, che... —intervino el pudoroso—: ¿Falta mucho?
—Ya llegamos, chicos... No se impacienten. Además con esto no nos podemos perder —señaló en dirección al sistema de GPS.
—¿Y cómo estás tan seguro? Sino fuera por tu papá que te compró el cochecito y te cargó los mapitas, todavía estamos en la General Paz.
—¿Eso es cierto?
—No le hagas caso... —respondió el que manejaba, entre tanto una luz amarilla comenzaba a titilar—. Es un fatalista... Vamos a ver cuándo te comprás una tele como la gente.
Los de adelante soltaron carcajadas mientras el del asiento trasero matizaba el viaje con chistidos que se filtraban de fondo.
—“Gire a la izquierda” —ordenó con acento español la voz autómata y femenina del GPS.
Inmediatamente el paisaje se ensombreció por una montaña—: “Recalculando.... Recalculando.”
—¿Qué pasó? —inquirió alarmado el teme-roso, haciendo rechinar sus molares.
—Tranquilo, chicos... Estamos cerca.
—¿Cerca de qué? —esbozó el que con nada se contentaba.
En eso, la aguja del combustible ya marcaba el nú-mero cero, y el último modelo aminoraba la marcha hasta detenerse.
—¿Y ahora? —se preocupó el acompañante, con el rostro asustado.
El negativo largó un soplido puesto que, a diferencia de lo que el dicho dice, para él “La duda”era jac-tancia de inseguros.
—A ver... Según el mapa, hay una estación del otro lado del cerro.
—¿Y cómo vamos a llegar? —preguntó el pesimista—. Ni siquiera tenemos nafta.
El de rulos levantó la vista hacia la cima:
—¡Qué! ¿No les dije que soy alpinista? Les digo más... En cuatro horas podemos subir y bajar del otro lado... Cargamos nafta y volvemos.
—¿Estás loco? ¡Yo no pienso subir! —dijo el temeroso al borde de un ataque de pánico.
—Bueno, entonces... Si la montaña no viene... —sugirió el optimista, haciendo referencia a la parábola de un profeta a quien erróneamente le atribuía el seudónimo de Magolla.
—Yo me quedo.
—Está bien... —le dijo el conductor al pesi-mista—. Hacé como que quieras.
Minutos después, subieron. El aire ya se había vuelto pesado.
—No me parece buena idea.
—¿Por qué no? —preguntó el que también clavaba los dedos entre las piedras para alcanzar la cumbre—. ¿A vos te gustaría terminar como el otro amargado? En serio, no te preocupes... —tranquilizó el de rulos—. Él se lo pierde. Si prefiere que-darse en el auto a venir con otros, es cosa de él —y diciendo esto, puso un pie en la cima y se reincor-poró con una sensación de victoria. Ahora sólo bastaba descender, y después; ¿quién sabe? La providencia los iba a ayudar, o al menos eso creía cuando repentinamente el cerro se vino abajo, quedando reducido a una espigosa piedra que los mantuvo inmovilizados, hombro con hombro y con el corazón en la boca.
—¿Qué hacemos? —preguntó el inseguro, a quien le hubiera gustado dar un paso hacia atrás. El optimista, por su parte, sentía el irrefrenable deseo de adelantar una pierna. Lo cierto es que hasta entonces, ninguno de los dos sabía que retroceder y avanzar sin un rumbo preciso puede significar la caída hacia el más profundo de los abismos.
@ErnestoFucile
Publicado en el libro "Crónicas de la Lluvia"