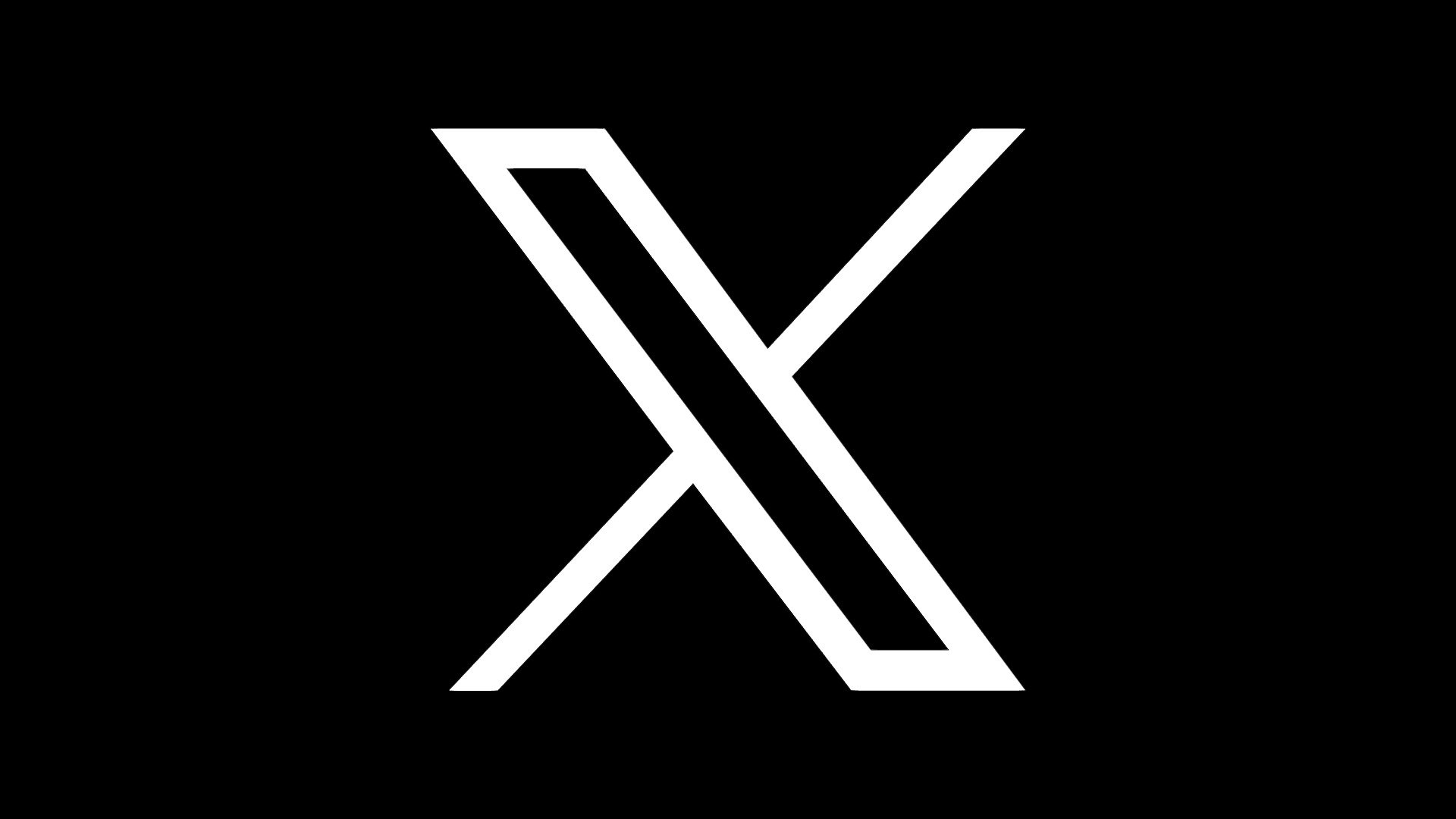—“Tu eres” “muy bien” —le decía en un castellano tirado de los pelos, dándole una afectuosa palmada que hacía estremecer las orejas del animal.
—¿Qué estás haciendo?
—¿Qué estoy haciendo? —devolvió la pregunta en la misma lengua de origen eslavo. Su hermana mayor le arqueaba las cejas.
—Mejor que no te vea papá.
—No me importa. Ya no le tengo miedo. ¿No es así, Greg?
—Bueno... Después no me digas que no te avisé. La joven, quien le llevaba unos cinco años de edad, se retiró a paso ligero para hacer su entrada triunfal, lanzándose unos pocos segundos después desde un elevado trapecio.
Al mismo tiempo, su padre —excéntrico educador de fieras— acariciaba con un palo los costales de un cachorro de león que no entendía la torpe gracia de levantar una pata. ¿Quién se podría reír con eso?
El domador —con el rostro de Churchill y el bigote de Guillermo II— no se caracterizaba especialmente por ser una mala persona; era apenas un ser despreciable. Sin ir más lejos tenía su propio criadero en uno de los montes de su tierra natal, con ocho leones que alimentaba por día a base de ciervos, cabras, gamuzas y una variedad de galliformes.
Había adquirido su primer león en una ganga, condonándole una deuda al parque Zoológico que diez años atrás había requerido sus servicios de maestranza. Finalmente durante la estación de cosechas —y luego de un largo viaje— el simpático bigotón se paseaba en su trailer por las calles de tierra, con tres de sus mejores artistas rugiendo enjaulados para el deleite de los transeúntes; algo que le encantaba al poderoso Yuri, quien se debía a su público y azotaba a las fieras al grito de “Niat”.
Sin embargo aquella noche cuando la función había llegado a su fin, el domador le dobló la cara a un perro escuálido que se había acercado en busca de provisiones. Nadie estaba allí para observar el accionar del poderoso Yuri, aunque a decir verdad con eso tampoco hubiera alcanzado. Entonces el gato —un verdadero y enigmático dios de ojos y sabiduría hipnótica—, desenganchó con su cola un pasador que reposaba sobre la jaula de un león asiático. Y no querrían saber lo que ocurrió después, cuando el domador fue derribado de un zarpazo sincero, rogando piedad como un abusador cobarde y asesino al que le llega su hora.
El hombre es una cosa extraña; nacer, no pide. ¿Vivir? No sabe. Y morir, no quiere.
@ErnestoFucile
Publicado en el libro "Crónicas de la Lluvia"