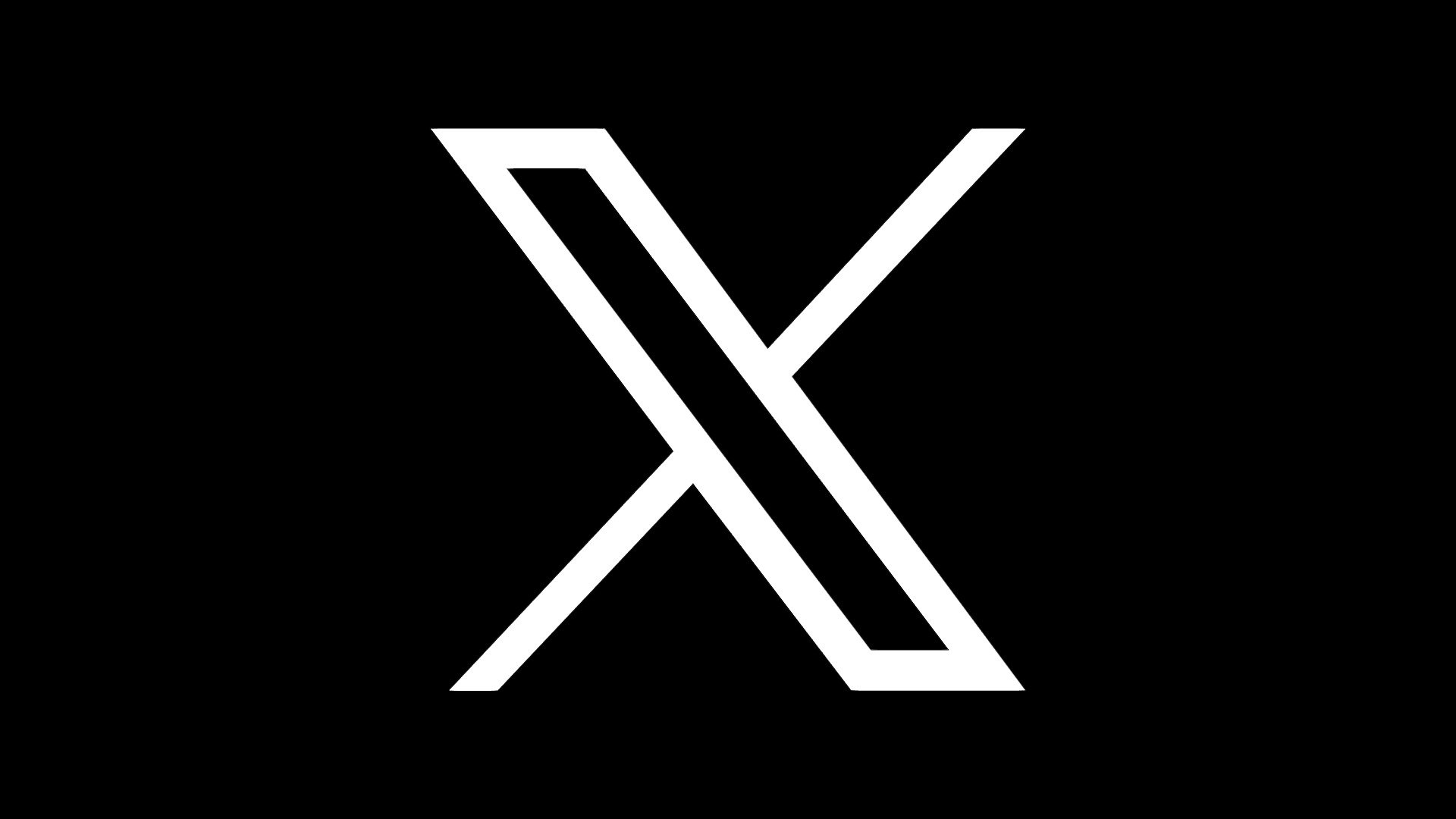—¿Le gustaría seguir con vida? —el general giró la cabeza.
Aquella alucinación era sin dudas uno de los tantos efectos colaterales del nauseabundo remedio que le habían suministrado para que calmara los grandes dolores. Sin embargo —aunque aquello no valiera la pena— le hubiera gustado confesarle que la vida no sirve de nada si se entrega la libertad. Seguramente por esto —y no mucho más— presentaría batalla fuera del pueblo, a pesar de que el gobierno le ordenara la retirada, amenazándolo con los más graves cargos de responsabilidad ante la falta de cumplimiento.
Los que se le habían sumado —cansados y convencidos— no tenían tiempo de aprender la táctica y la disciplina del reducido ejército, pero conocían el espíritu y la dignidad que no se enseña en los textos del educando.
Carentes de uniformes, el improvisado batallón que contaba apenas con algunos intentos de lanzas —si así se les pudiera llamar— avanzaba sobre el escabroso terreno de la Ciudadela, embistiendo sobre su antiguo compañero de estudios de la vieja Europa. Este sujeto, quien apenas podía reorganizar el frente, respondía al son de la bayoneta.
—¡A la carga! —gritó un coronel, ordenando a la infantería y a la reserva de las caballerías, con un formidable efecto sobre el flanco izquierdo.
Los hombres de campo y de lanza en ristre alcanzaron la retaguardia del enemigo, desbandando el paso de las mulas con provisiones, municiones y una dotación en metales preciosos, hasta retirarlos del campo de batalla.
Mientras tanto al otro lado —y a pesar de la presencia del mismísimo General— el avance enemigo fraccionaba el frente, convirtiendo la batalla en un combate incomprensible para sus comandantes.
¿Por qué negarlo? Aquella posición era por lo menos suicida, como las demás campañas que le hubieran confinado para sacárselo del medio.
Así hubiera sido esa vez —dicen algunos— de no ser por un enjambre de saltamontes que hizo confundir a los españoles que emprendieron la retirada, creyendo que las tropas del General le doblaban en número.
Como resultado de aquella campaña el General fue premiado por una cuantiosa suma de ochenta kilos de oro y un ascenso que rechazó, prefiriendo destinar el pago a la construcción de cuatro escuelas públicas.
Su nombre era el de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano González, o simplemente Manuel Belgrano; quien naciera un día como hoy, el 3 de Junio pero del año 1770.
Criado en Buenos Aires y graduado en Salamanca y Valladolid, fue nombrado Secretario del Consulado en Buenos Aires con menos de 25 años.
En un territorio poblado por colegios privados, Belgrano solicitó a los cabildos la obligación de crear escuelas públicas y capacitar a la gente en oficios que se aplicaran en beneficio del país, creando posteriormente Escuelas de Dibujo, Matemáticas y Náutica. Decía además que había que modificar el sistema educativo, el cual argumentaba con una increíble actualidad y sentido común:
“Los niños miran con fastidio las escuelas porque en ellas no se varía jamás su ocupación. No se trata de otra cosa que de enseñarles a leer y escribir, pero un tesón de seis o siete horas al día hace a los niños detestable la memoria de la escuela, que al no ser alimentada por la esperanza del Domingo se les haría mucho más aborrecible este funesto teatro de la opresión de su espíritu inquieto y siempre amigo de la verdad. Triste y lamentable estado el de nuestra pasada y presente educación.”
En 1806, durante la primera invasión inglesa —y a excepción de los demás miembros del Consulado—, Belgrano se negó a jurar lealtad hacia la corona británica y se exilió en Montevideo.
Regresando a Buenos Aires y participando de las fuerzas regulares durante la Segunda Invasión —con el grado de Sargento Mayor de Patricios en la Resistencia— fue elegido Vocal de la Primera Junta en 1810.
Sin embargo, trabajando entonces como redactor en el periódico “Correo de Comercio”, Manuel Belgrano decidió donar el sueldo de Vocal para financiar la expedición militar en Córdoba, y regalar la mayoría de sus libros para la Biblioteca Pública que fundara Mariano Moreno.
Sin formación militar, con sobrados conocimientos económicos y políticos, y hastiado por la división de Saavedristas y Morenistas, Belgrano fue confinado al Paraguay sin órdenes ni mapas y con setecientos soldados sin experiencia ni armas, enfrentándose a los siete mil del Gobernador Velasco, y formando el trazado de los pueblos.
Al regresar a Buenos Aires, en un escenario dominado por Saavedristas, Manuel Belgrano fue suspendido y relegado de su grado militar, siendo enjuiciado por el inevitable fracaso en Paraguay.
Sin embargo cuando sus oficiales y alcaldes de barrio de Buenos Aires declararon a su favor, la Junta retrocedió, devolviéndole sus grados y ofreciéndole una misión diplomática en Paraguay.
Negándose entonces a tal nombramiento y exigiendo que se le juzgara por los supuestos atropellos cometidos, el General fue finalmente absuelto.
Siendo coronel de Regimiento de Patricios, viajó a Rosario y propuso en 1812 la adopción de la escarapela como símbolo unificador de las tropas, presentando la bandera nacional, la cual fue rechazada mediante un comunicado del Triunvirato que exigió que la misma fuera guardada de inmediato.
Ante la invasión española en Humahuaca, Manuel Belgrano ordenó el éxodo jujeño y la quema de cosechas y de todo aquello que no pudiera ser trasladado, para no aprovisionar las reservas de los realistas.
De esta forma los patriotas vencieron en la Batalla de Las Piedras y muy a pesar de las directivas del gobierno de Buenos Aires, lograron el triunfo en Tucumán y en Salta, siendo premiado por la Asamblea Constituyente con cuarenta mil pesos —en un equivalente a ochenta kilos de oro—.
Pero a diferencia de los demás próceres y políticos, Belgrano sentenció:
“No hay nada más despreciable para el hombre de bien, para el verdadero patriota que merece la confianza de sus conciudadanos en el manejo de los negocios públicos, que el dinero o las riquezas", y con una recompensa que le quemaba en las manos y de la cual argumentaba "excitar la avaricia de los demás" y de "lisonjear una pasión seguramente abominable en el agraciado", donó el dinero para la construcción de cuatro escuelas en Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero y Tarija.
Luego de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, Belgrano realizó el traspaso del mando en Yatasto al General José de San Martín en 1814, y dos años más tarde participó en forma activa en el Congreso de Tucumán que declaró la “Independencia Argentina”.
Finalmente a la soledad, quien fuera destinado por sus adversarios a batallas imposibles para encontrar la muerte, caería enfermo de gravedad y sin dinero —puesto que le adeudaban 15.000 pesos en sueldos atrasados—, falleciendo en 1820 en una Buenos Aires incendiada por la guerra civil que supo acunar en un solo día a tres gobernadores.
Solamente un periódico —"El Despertador Teofilantrópico"— difundió la noticia de la muerte de Manuel Belgrano, muerto en la absoluta pobreza y costeando los servicios de su médico personal con un reloj de oro; una pieza invaluable y sin dudas un patrimonio de la cultura y de la historia argentina, hurtado en el año 2007 desde las vitrinas del Museo Histórico Nacional.
Tampoco resulta extraño que la donación de Belgrano para la construcción de establecimientos escolares —y junto a un reglamento y programa de estudio— se perdieran en el camino durante dos siglos de gestiones corruptas, como siempre ha sido y será por aquellos que hacen de la política una moneda de cambio en detrimento de las arcas públicas del estado. Hombres de cartón pintado y manos de rapiña que —a diferencia del General Belgrano— se han vuelto ricos sin escrúpulos y sin comprender que al trepar inevitablemente adoptan la misma posición que al arrastrarse.
@ErnestoFucile | Año 2011